CRÓNICA GENERAL
Julio C. Piñeiro
Del 4 de noviembre al 3 de diciembre tuvo lugar en Santiago de Compostela la ya 22º edición de Cineuropa, que un año más llevó a la capital gallega una exquisita selección de cine independiente con el sello de grandes directores, reposiciones de films de culto y un panorama del cine gallego, tanto largometrajes como un cuidado elenco de cortometrajes, llegando a un total de más de 250 títulos.
Tuvimos la oportunidad de ver propuestas presentadas en los más prestigiosos festivales, como Cannes, San Sebastián o la más reciente SEMINCI. Cineuropa, como es habitual, ha sido de nuevo una parada obligada en el tour de festivales europeos.

Las proyecciones se realizaron mayormente en el Teatro Principal, el Aula Sociocultural Caixa Galicia y el Centro Galego de Arte Moderna.
La película elegida para la jornada inaugural fue A noite que deixou de chover, largometraje de producción gallega en estreno absoluto, ambientada en Santiago y con Luís Zahera de protagonista. La proyección fue un auténtico éxito: no quedó ni una sola localidad libre.
En la Sección Oficial destacaron, además del título inaugural, películas de reciente estreno en salas comerciales, como las italianas La desconocida (gran triunfadora en los David de Donatello de 2007) o Gomorra, polémico film que triunfó en Cannes (Gran Premio del Jurado), arrasó en los EFA (cinco galardones, incluyendo el de Mejor Película) y continua siendo un éxito internacional de crítica y de público, e indiscutible candidata a película del año. También piezas avaladas por el sello de grandes directores, como Genova, del outsider y prolífico Michael Winterbottom, Aleksandra, del experimentador cineasta ruso Aleksandr Sokurov (El Arca Rusa) o Las horas del verano, del francés Olivier Assayas, director a quien en este edición se dedica la habitual retrospectiva.

Además, las galardonadas La caja de Pandora, film turco vencedor de la última Concha de Oro, la francesa La clase, Palma de Oro en la pasada edición de Cannes, o Hace mucho que te quiero, Premio del Jurado Ecuménico en la 58º Berlinale y EFA a la Mejor Actriz para Kristin Scott Thomas. Las mejor valoradas por el público fueron dos producciones alemanas: en primer lugar, Cerezos en flor, conmovedor y particular drama familiar, a camino entre Cuentos de Tokio y Lost in translation; la plata fue para la polémica La ola, drama en tono documental que indaga sobre las posibiblades de que se vuelva a instaurar un régimen totalitario. La presencia española se redujo a las producciones históricas La buena nueva y La mujer del anarquista, que continúan con la últimamente habitual tendencia del cine español de llevar a la pantalla historias de la Guerra Civil y la posguerra.
En Panorama Internacional encontramos títulos muy variados de producción estadounidense independiente, como Traitor, thriller de terrorismo internacional, el drama de época The loss of a teardrop diamond, revival del universo de Tennesse Williams, o la comedia de intriga The Brothers Bloom, con clara influencia del cine de Wes Anderson. Asimismo, una buena dosis de cine sudamericano, como la uruguaya Acné, fusilada en la votación del público, o las triunfadoras de la última SEMINCI: la brasileña Estómago, Espiga de Oro por unanimidad y Premio al Mejor Actor (ex-aequo), la argentina El frasco (Espiga de Plata), muy aplaudida por el público, o La ventana (Premio de la Crítica Internacional), última propuesta del argentino Carlos Sorín, en su línea de cine casto y parsimonioso. Pero los laureles se los llevó la representación de Oriente Medio, con las dos películas mejor valoradas por los espectadores dentro de esta sección, y las mayores puntuaciones del total de títulos esta edición: la jordana Capitán Abu-Raed (8.5), que representará a aquel país en los Oscar, y la israelí La burbuja (8.4), drama sobre la homosexualidad, el choque de culturas y el hedonismo juvenil en un Tel-Aviv underground con el conflicto israelí-palestino de fondo.

Por otro lado, este festival siempre le ha prestado especial atención al cine documental. En esta ocasión, se clasificaron en dos secciones diferentes. En la primera, Documentos: Memoria e Presente, de tipo generalista, el tema que acaparó mayor protagonismo fue la pederastia, tratada en Twist of faith y Líbranos del mal, con un tono duramente anticlerical (ambas recibieron una nominación al Oscar al Mejor Documental, en 2005 y 2007, respectivamente). Se encontraron asimismo propuestas muy variadas, como los biográficos Carl Gustav Jung y Gonzo: the life and work of dr. Hunter S. Thompson, los combativos The big sellout (oro de esta sección en los premios del público) y McLibel, o el documental de montaje Hollywood contra Franco, en una línea crítica cercana a Cineastas contra magnates o Cineastas en acción.
La segunda sección, Doc: Music, cerraba el cerco en torno a retratos no-ficcionales de la vida y obra de diferentes músicos, lo que ha sido una de las caracterítisticas diferenciales de estaedición: desde leyendas del punk, como en Joy Divison o Joe Strummer: vida y muerte de un cantante, viejos lobos del rock en Tom Petty & The Heartbreakers: Runnin' down a dream, de la mano de Peter Bogdanovich, o CSNY/Déjà vu, dirigido por el propio Neil Young, hasta aquel célebre episodio en la vida del rey del soul en The night James Brown saved Boston, pasando por retratos íntimos de compositores en Glass: a portrait of Philip in twelve parts o Wild combination: a portrait of Arthur Russell, o incluso la sorprendente Corazones rebeldes, sobre un grupo de octogenarios de gira por el mundo versionando a grandes del rock de ayer y hoy. Esto no hace más que confirmar el auge de este subgénero, prolífico en este década gracias a directores de gran renombre como Martin Scorsese, padre de la serie The Blues (en la que participaron maestros de la talla de Clint Eastwood o Wim Wenders), No direction home: Bob Dylan o Shine a light, el citado Wim Wenders, con Buena Vista Social Club o The soul of a man (el episodio más destacable de la mencionada serie), Jonathan Demme (Neil Young: heart of gold), o incluso nuestro Fernando Trueba (Calle 54, El milagro de Candeal).

Otra de las más representativas filias de Cineuropa es el cine asiático. Y por no romper la tendencia, en esta edición le dedican una sección propia, Mundo Asia. No faltó la entrega anual de Kim Ki-Duk, a la que tanto está acostumbrado el público de este festival, aunque el film, Aliento, tuvo una recepción más tibia de lo esperado. La acompañaron títulos como Still walking, Sparrow,In love we trust (Oso de Plata al Mejor Guión en Berlín), Mongol, superproducción épica kazaja (nominada a Mejor Película de Habla No Inglesa en la pasada edición de los Oscar) que narra la vida y las hazañas de Genghis Kahn; o la controvertida El renacimiento, triunfadora en el Festival de Locarno pero masacrada por los espectadores, hasta el punto de haber quedado de última en la clasificación del Premio del Público.
Y por supuesto, no podía faltar un rincón para los amantes de la fantasía y la ciencia-ficción. En la sección Fantastique Compostela, tuvimos la ocasión de visionar films como Blindness, adaptación de Ensayo sobre la ceguera de José Saramago, de la mano brasileño Fernando Meirelles (Ciudad de Dios), la producción sueca de vampiros Let the right one in o el pseudo-documental autobiográfico JCVD, que indaga en la figura de la estrella del cine de acción Jean-Claude Van Damme. Pero los platos estrella de este apartado fueron las reposiciones de Planeta prohibido, El hombre con rayos X en los ojos y El fotógrafo del pánico, tres clásicos de culto con mayúsculas.

Hubo asimismo un espacio reservado a Latinoamérica en Conexión Bos Aires, una selección de films procedentes del BAFICI (Festival Internacional de Buenos Aires), producciones en su mayoría argetinas y mejicanas, en donde se vieron, sobre todo, propuestas documentales, como Intimidades de Shakespeare y Victor Hugo, M o Construcción de una ciudad, además de las ficciones La sangre brota y El hombre robado o la experimental El cielo, la tierra y la lluvia. Aunque la que más dio que hablar fue, sin duda, Carne sobre carne, documental sobre la obra y el legado del realizador argentino Armando Bó, cineasta de culto, y su musa Isabel Sarli, todo un icono erótico del celuloide porteño. Su más célebre trabajo en conjunto lo tenemos en la mítica Carne, también proyectada en esta sección y que daría nombre al maratón de clausura de Cineuropa, del que fue título estrella.
De igual modo nos topamos con selecciones según el autor, como es el caso de la Retrospectiva. El elegido en esta edición fue el francés Olivier Assayas (en la imagen), de quien se proyectó su filmografía completa, incluídas las “rarezas” HHH: un portrait de Hou Hsiao Hsien, ensayo sobre el cine desde dentro, a través de su entrevista con el cineasta taiwanés, a lo Truffaut-Hitchcock, o el episodio del director galo en el film multiautoral Paris, je t'aime. Por otro lado, apartados dedicados a los Premios Cineuropa de este año, el catalán Jaime Rosales y el argentino Pablo Trapero, con filmografías breves pero suficientes para haberse consolidado como avatares de una nueva generación de cineastas, caracterizados por la experimentación, las nuevas formas narrativas y visuales y la creación de un cine más cercano a la realidad que nos ha tocado vivir.

Se reservó igualmente un hueco para los más pequeños de la casa, con la sección Cine Miúdo, con proyecciones de títulos de animación comerciales, como la coproducción hispanofrancesa P3K: Pinocho 3000, la nipona Doraemon y el pequeño dinosaurio, o las estadounidenses Space Chimps: misión espacial o Happy Feet: rompiendo el hielo, vencedora del Oscar al Mejor Largometraje de Animación en 2007. Completaron la representación del cine de animación la sección de cortometrajes Galiza Animada 2007 (con la esperada Man, acerca de Manfred Gnädinger, aquel ermitaño alemán de la Costa da Morte) y el largometraje en 3-D de producción gallega Espírito do bosque, secuela de O bosque animado, todo ello dentro de Panorama Galiza 2007-2008. La única, aunque genial propuesta animada para público adulto la tuvimos en la israelí Vals con Bashir, dentro del apartado Panorama Internacional, y recientemente vencedora en los Globos de Oro.  |
Panorama Galiza 2007-2008, selección del mejor audiovisual gallego del último año, fue un gran capítulo aparte. De hecho, las mayoría de sus proyecciones tuvieron lugar en espacios reservados, como fueron Arteria Noroeste y la Sede Fundación Caixa Galicia. De entre los largometrajes, llamaron especialmente la atención, además del título inaugural, el estreno absoluto de los documentales Manuel e Elisa (O trinta), de observación, que narra la rutina de un matrimonio de octogenarios, Flores tristes, de memoria histórica, sobre la represión fascista en Galicia durante la Guerra Civil. Y en la ficción, Cartas italianas, tercer largo del pontevedrés Mario Iglesias, y Pradolongo, la producción gallega más vista de todos los tiempos. Los cortometrajes, de tipologías muy dispares, fueron proyectados en sesión continua agrupados en mini-secciones: la ya citada Galiza Animada 2007, Cinema Non Reconciliado, Fábulas Curtas do Real, Variacións Ficcionais, Alén da Realidade, Do Amor e Outras Soidades y Ópticas Cruzadas. Los documentales, de corta y larga duración, siguieron un funcionamiento parecido, clasificados en Etnovisións, Memoria Histórica y Sociedade. Hubo, por último, un espacio de telefilmes y otro de largos experimentales, denominado Fábulas Longas do Real.
Cabe citar también las programaciones especiales nocturnas, tan características del festival. Estuvieron, como casi siempre, dedicadas especialmente a los amantes del cine de género: Historias para non durmir, con The Cottage, Home Movie y la ya mencionada La ola, tres curiosas y dispares concepciones del terror; el programa doble Sci-Fi Compostela, con los citados clásicos de ciencia-ficción Planeta prohibido y El hombre con rayos X en los ojos; o Unha de vampiros, con tres peculiares propuestas dentro del subgénero: Dracula: pages from a virgin's diary, Irma Vep y The addiction. Aunque hubo igualmente especiales basados en el autor, como A noite de Guy Maddin (en la imagen siguiente), que recopiló los tres títulos del extravagante director canadiense presentes en el festival: la “docu-fantasía” My winnipeg, la rareza musical The saddest music in the world y la anteriormente referida Dracula: pages from a virgin's diary, revisión del mito basada tanto en la novela de Bram Stoker como en el ballet de Mark Godden en aquella basado. Y también según el tema, como en la sesión doble Pederastias, con los mencionados Líbranos del mal y Twist of Faith, o las combativas y militantes Palestina en lucha, con las exitosas y comprometidas Capitán Abu-Raed y Vals con Bashir, y A noite americana: bye bye, Mr. Bush, con tres diferentes episodios de activismo y lucha antisistema en EE.UU.: Gonzo: the life and work of dr. Hunter S. Thompson, The night James Brown saved Boston y CSNY/Déjà vu.
Cineuropa no deja de sorprendernos. No faltaron las ya míticas “películas sorpresa” en medio de la programación. Pero la novedad de esta edición fueron los conciertos con acompañación visual, experiencias interdisciplinares que combinan música y cine, jugando con sus fronteras. La Banda Municipal de Santiago de Compostela fue la formación colaboradora, junto con The Chemical Orange, encargada de la ambientación musical. Ambos realizaron en conjunto dos de estos espectáculos. En el primero, Galiza anos 20: paisaxes e sons, sincronizaron música gallega, de origen folclórico y popular, con las primeras imágenes cinematograficas de Galicia. En el segundo, pusieron imagen a la suite Contos de Alentraia, de Eugenio Pazos Pintor, y a continuación proyectaron los cortometrajes Tornabón (debut de Luis Tosar) y Cabeza de boi, de José Carlos Soler, que tienen como banda sonora aquella suite. Hubo un tercero, ya de corte más experimental y postmoderno, el film-concierto Contraplano: en su primera parte combinaba una suite electrónica con secuencias de películas clásicas; el segundo acto exploraba la idea de la persecución. El sempiterno maratón sirvió en esta ocasión de fin de fiesta. Su nombre, Carne, no dejaba lugar a dudas: más de 13 horas de cine carnal y visceral. El nombre lo tomó prestado del film estrella de la sesión, la sensual, desproporcionada y tronchante Carne, de Armando Bó, proyectada en el ecuador del maratón. Como compañeros de viaje, reposiciones de dos monstruos del cine de culto, Abel Ferrara y, como no, faltaría más, Russ Meyer, con la rareza vampírica The addiction, el primero, y su quintaesencia estilística Supervixens, el segundo. Siguieron la inquietante May, la orgiástica Shortbus, la coreana Mentiras, película sorpresa, y de nuevo El fotógrafo del pánico. Sexo, terror y lágrimas,... de risa. Como quien dice: “Siéntese y disfrute”. Ha sido un mes repleto de drama, comedia, fantasía, La respuesta de los ciudadanos fue incluso mayor que las altas expectativas que ya de por sí había. Y a este ritmo, tiene pinta de que Cineuropa va ir a más en las próximas ediciones, en calidad, cantidad y variedad. El espectáculo debe continuar.
Seguir leyendo...










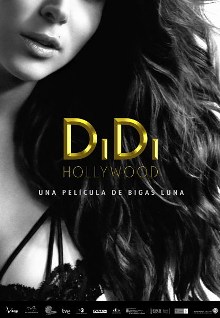.jpg)



