EXCESO DE LICENCIAS
por Eloy Domínguez Serén
A pesar de la complicidad de la que han hecho gala John Boyne y Mark Herman en el escaparate promocional que supuso la presentación de El niño con el pijama de rayas en el reciente Festival Internacional de Cine de San Sebastián, me pregunto cuán complacido estará, en realidad, el primero con el resultado del trabajo del segundo.
Hay algo que me llama terriblemente la atención en todo este lucrativo asunto. La atrevida infidelidad que caracteriza el tempestuoso idilio entre la narrativa y la industria cinematográfica ha venido agudizando, desde hace mucho tiempo, el recelo con el que los novelistas examinan las adaptaciones que de sus obras se trasladan a la gran pantalla. De hecho, no es poco frecuente que un autor acabe por repudiar, decepcionado o indignado, esa especie de ‘frankestein’ de celuloide que ha contribuido a llenarle los bolsillos. “Soy realmente un especialista en que me destrocen las novelas en el cine”, aseguraba en este sentido Arturo Pérez-Reverte a Miguel Mora en una entrevista para El País en 2003.
Llegados a este punto, me gustaría explicar el por qué de toda esta verborrea obvia y pedante. Lo que me ha extrañado poderosamente en El niño con el pijama de rayas es no sólo que John Boyne no haya cargado contra lo que considero una clara traición al sentido y significado de la obra original, sino que el propio autor haya contribuido a ello, dejándose convencer o, en su defecto, engañar (no olvidemos que Boyne estuvo presente en el rodaje de algunas escenas de la película).

No pretendo gastármelas de purista y acepto indiscutible que los lenguajes narrativo y cinematográfico no sólo no son piezas de sencillo ensamblaje, sino que pueden llegar a ser irreconciliables1, pero considero oportuno, no obstante, establecer una delgada línea ética que permita discernir entre adecuarse a las exigencias de un nuevo código realizativo y tomarse excesivas licencias creativas, sobre todo cuando estas decisiones no siempre están de acuerdo con la esencia del material original.
Además de una adaptación poco convincente, El niño con el pijama de rayas se antoja, en lo estrictamente cinematográfico, una obra simplemente correcta, efectivista, poco sutil y con un empleo de los estereotipos del ‘bien y el mal’ que roza la pretenciosidad doctrinaria. Herman transforma la ingenuidad, cautela y emoción contenida de la historia de Boyne en un alegato amargo, contundente y adulterado. Para el escritor irlandés, su único objetivo con esta novela “pasaba por componer una novela para los lectores más jóvenes”2, una invitación a la reflexión. Por el contrario, a lo que invita la cinta del inglés es a llorar a moco tendido durante gran parte de su metraje y se limita a exponer lo aterrador e inconcebible que fue aquel infame episodio histórico.
Es decir: el film no aporta nada nuevo y pierde la oportunidad de ahondar más profundamente en la naturaleza de una relación en la que, en palabras del propio Boyne, “hay un niño a un lado de la alambrada y otro al otro, y ninguno de los dos entiende lo que está pasando. Una alambrada que ejerce como un espejo y sólo el azar delimita quien está a cada lado”. Por otra parte, de todos los conejos que el realizador se saca de la chistera a fin de articular las diferentes etapas de la narración, tal vez la brillante secuencia final sea la disonancia respecto a la novela que mejor funciona en el film, pero, desgraciadamente, no todas las variaciones gozan de la misma eficacia.

Sin ir más lejos, prueba la manifiesta intención de Herman de abrazar una vertiente más visiblemente dramática la decisión de abarcar temas espeluznantes como la incineración de almas humanas en los crematorios del campo de concentración (algo que no existe en la obra literaria), el documental que muestra el campo como una especie de idílico campamento de verano para judíos (también inédito) o las férreas lecciones antisemitas del profesor de Bruno y Gretel (magnificadas en relación al original).
Por último, y como colofón al exceso de licencias creativas a las que me he referido, n quiero dejar pasar la oportunidad de mencionar una anecdótica escena impactante por su inverosimilitud: comprendo lícito y justificable que una producción británica cuyos cuerpos técnico y artístico son angloparlantes sea filmada en esta lengua, sin embargo me cuesta digerir la escena de la ostentosa fiesta de despedida del coronel nazi, en la que un expresivo cantante lo homenajea con una emotiva canción… ¡en inglés! Nimiedad o no, estimo este ‘desliz’ un aberrante atentado contra el sentido común, que caricaturiza el eterno conflicto entre la narrativa y el cine; entre la adaptación y la reinterpretación.
1 Volviendo a la afirmación de Pérez-Reverte, al leer Territorio Comanche traté de imaginar cómo podría adaptarse aquel material al cine y llegué a la conclusión de que sería prácticamente imposible hacerlo de un modo fiel. Sin embargo, he de reconocer que el resultado final en la cinta de Gerardo Herrero era muy digno, aunque, del mismo modo, es necesario subrayar que el guión está firmado por el propio Reverte en colaboración con Salvador García Ruiz.
2 Entrevista realizada por Ángeles López a John Boyne para la web www.literaturas.com












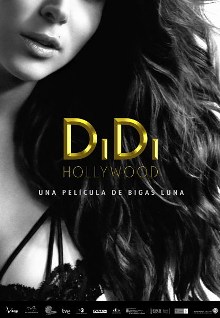.jpg)



