Julio C. Piñeiro
IV. Desorden temporal: el montaje a escena.
A. Memento: la memoria que no queremos.
En esta película, realizada por el joven Christopher Nolan, hallamos la mayor revolución narrativa con toda seguridad del cine del siglo XXI. ¿Por qué? Porque se trata, al menos a nivel comercial, de la primera película, que, grosso modo, empieza con el final y termina con el principio.
Nos cuenta la historia de Leonard Shelby (Guy Pearce), un hombre que, después de un incidente en el que su mujer es asesinada, desarrolla una deficiencia en la memoria, que no le permite memorizar a medio plazo todo lo ocurrido después de aquel incidente. No puede recordar lo que acaba de vivir más allá de algunos minutos, tras los que su memoria se borra, se “resetea”. Por tanto, en el transcurso de su investigación sobre el asesinato de su mujer, cada vez que descubre algo lo debe recordar a través de las fotos que toma, con sus respectivos pies, o los tatuajes en su propia piel. A medida que avanza, va construyendo un puzzle, a través de ver y rever los tatuajes y las fotos, pero que no termina de ser coherente y nunca llega al final, porque siempre falta algo.
No es del todo una cinta que se rebobina continuamente, ya que los flashbacks del tiempo precedente al incidente (las imágenes en blanco y negro), su memoria "permanente", no borrada, funciona en sentido lineal, aunque fragmentada en piezas cortas, alternándose con la vida actual de Leonard, aquella "a color", pero sucediéndose, como ya he dicho, en orden lineal. En dichas imágenes vemos como Leonard, agente de seguros, interroga numerosas veces a Sammy Jankins (Stephen Tobolowsky), un hombre sospechoso de estafar a la compañía para la que Leonard trabaja. Reparamos en que este hombre parece recordar cada vez menos, como si tuviese el mismo problema que el protagonista. También se muestran escenas privadas de Jankins, que deberían por lógica estar fuera del punto de vista de Leonard, pero aparecen en sus flashbacks.
En uno de los últimos flashbacks en blanco y negro, vemos a la mujer de Jankins (Harriet Sansom-Harris), que, sospechosa de que está fingiendo todo, le pide una y otra vez que le pinche su inyección diaria, y él, en efecto, lo hace todas las veces. De esta manera, su mujer muere de sobredosis. Descubrimos entonces que este Sammy Jankins es de hecho un alter ego de Leonard Shelby, precisamente por eso aparece en sus flashbacks (reafirmándose así el concepto de punto de vista), que su mujer (Jorja Fox) no murió en el incidente, sino después, cuando "Memoria Volátil" Leonard le pincha, "inconscientemente", la inyección una y otra vez: de hecho, vemos luego la misma secuencia de las inyecciones, pero con ellos dos.
Nos damos cuenta de que todos los demás personajes (sobre todo, Teddy [Joe Pantoliano] y Natalie [Carrie-Anne Moss]) sólo se aprovechaban de su problema, pero además, comprendemos la moraleja de la película: la memoria es selectiva, recordamos sólo lo que queremos, pese a que esta selección/manipulación la haga el subconsciente, auténtico portador y expresivo del deseo. Leonard, o mejor dicho, su subconsciente, confundió la historia de Sammy Jankins con la suya propia, buscando de esta manera una especie de redención inconsciente.
Vemos que esta película-puzzle alcanza finalmente a su sentido y sitúa el final del film en su inicio teórico, es decir, el principio de la parte a color. Dentro de poco, el efecto Rashomon será conocido como efecto Memento.
B. Reservoir dogs & Kill Bill: Tarantino's way.
Quentin Tarantino es seguramente el más importante cineasta-reciclador, aquel que coge todas sus referencias cinematográficas, sobre todo de la serie B hacia abajo, el mundo de las revistas pulp, las series televisivas de segunda categoría y, obviamente, sus aportaciones personales, y prepara un cóctel cinéfilo admirado internacionalmente.
Podría estar una semana entera hablando de la obra de Tarantino, pero me centraré exclusivamente en los modos en que ha utilizado el efecto Rashomon.
1. Reservoir dogs: bandidos a colores.
Una de las obras más revolucionarias de los noventa, además de una de las películas de culto más concurridas: estamos hablando de Reservoir Dogs, film rodado en 1992 con un presupuesto bastante bajo. El director juega con el tiempo como quiere, empezando en el medio y moviéndose hacia delante y hacia atrás como le plazca, sacrificando la continuidad temporal a favor de la narración deseada.
En la secuencia inicial tenemos a un grupo de bandidos bastante peculiares en una cafetería, antes de realizar un atraco, hablando de temas tan banales como el significado de Like a Virgin o la conveniencia o no de dar propina. Después de los créditos, la película se traslada adelante, después del fallido atraco, y descubrimos que hay un traidor. Seguidamente, vemos el momento en que se conocen todos, cuando proyectan el robo y se identifican con un código de colores. Y así sucesivamente. Toda la película va adelante y atrás hasta el final, que coincide con el mismo final de la línea narrativa, en un dispendio de sangre, humor negro y diálogos muy originales.

2. Kill Bill: kung fu spaghetti-western.
Por el contrario, el principio organizador de Kill Bill (I y II), en dos volúmenes, además del tema de la venganza, es la hibridación de géneros. Tarantino realiza una película (aunque haya dos partes, constituyen un único todo) en la que, mediante la idea de la vendetta, una línea argumental bastante simple pero suficiente, mezcla los géneros de acción: kung-fu, samurai, yakuza, anime, spaghetti-western o series policíacas, con toques de otros géneros no de acción, como el giallo o los thrillers de Brian de Palma.
Cuenta, como he dicho, la historia de una venganza, de una mujer embarazada que recibe una brutal paliza el día de su boda. Su prometido, los invitados, el cura y su mujer y el pianista mueren en el ataque: sólo sobrevive ella. Cuando se despierta, después de algunos años en coma, y recupera sus facultades, procede a la venganza total, empezando por los esbirros y acabando por Bill, el jefe, el que aparece en el título.
Al estilo de Reservoir dogs, mientras el film avanza, descubrimos cada vez más datos que al final conforman un relato coherente: la novia (Uma Thurman) era una asesina profesional, quizás la más sanguinaria jamás conocida, y además era la preferida de Bill (David Carradine), su jefe. Tras descubrir que estaba embarazada de éste, decide renunciar a su carrera de asesina y empezar una nueva vida en la América de provincias. En cuanto Bill lo sabe, procede a matarla, aunque finalmente se carga a todos menos a ella. Cuando la Mamba Negra, nombre "artístico" de la protagonista, llega a su destino final, esto es, al duelo con Bill, descubre que su hija no está muerta, sino que Bill la rescató y adoptó. Con profundo dolor, Beatrix (su nombre real) culmina su vendetta.
La distribución en dos volúmenes responde a dos principios: en primer lugar, el de preguntas y respuestas, respectivamente, ya que, mientras el primero se centra más en el divertimento y el goce visceral, es en el segundo donde se revela la mayoría de la trama (de hecho, no se escucha el nombre de la protagonista hasta el volumen II, porque en el I se tapaba con silbidos siempre que se pronunciaba). En segundo lugar, los géneros: notamos que el primero toma forma de película de acción oriental, de todos los estilos, mientras que el segundo es más bien un spaghetti-western.
En resumen, el efecto Rashomon se pone aquí a disposición de los caprichos cinéfilos del director, de la realización de un divertimento estilístico.
La próxima entrega tratará sobre el film que la mayoría tiene en mente al oír “discontinuidad temporal”: Pulp fiction.
Seguir leyendo...













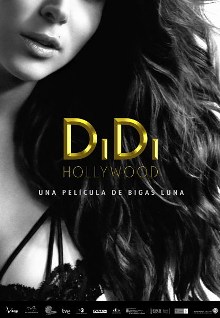.jpg)



